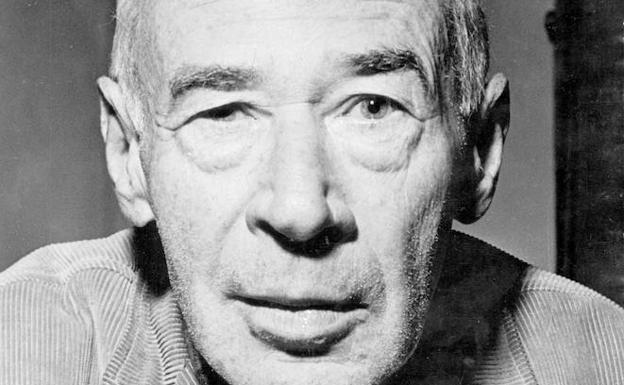Selección y transcripción: Juan Kolasinksi
Escribir —medité— ha de ser un acto desprovisto de voluntad. La palabra, como la corriente profunda del océano, ha de emerger a la superficie por su propio impulso. Un niño no necesita escribir, es inocente. Un hombre escribe para expulsar todo el veneno que ha acumulado a causa de su forma de vida falsa. Trata de recuperar su inocencia, y, sin embargo, lo único que consigue (escribiendo) es inocular el mundo con el virus de su desilusión. Ningún hombre pondría palabra alguna por escrito, si tuviera el valor de vivir lo que cree. Su inspiración se desvía en el origen. Si lo que desea crear es un mundo de verdad, belleza y magia, ¿por qué coloca millones de palabras entre la realidad de ese mundo y él? ¿Por qué aplaza la acción… a no ser que, como otros hombres, lo que desee sea poder, fama, éxito? «Los libros son acciones humanas en la muerte», dijo Balzac. Y, sin embargo, a pesar de haber percibido la verdad, entregó el ángel que lo poseía al demonio.
Un escritor corteja a su público tan ignominiosamente como un político o cualquier otro charlatán; le gusta sentir el gran pulso, recetar como un médico, lograr un puesto propio, que lo reconozcan como una fuerza, recibir la copa rebosante de adulación, aunque tenga que esperar mil años. No desea un mundo nuevo que pueda establecerse inmediatamente, porque sabe que nunca lo satisfaría. Desea un mundo imposible en que él sea el gobernante títere y sin corona dominado por fuerzas que no pueda controlar en absoluto. Se contenta con gobernar insidiosamente —en el mundo ficticio de los símbolos—, porque la mera idea del contacto con realidades crudas y brutales lo espanta. Es cierto que capta la realidad más penetrantemente que otros hombres, pero no hace esfuerzo alguno para imponer esa realidad superior al mundo por la fuerza del ejemplo. Se satisface sólo con predicar, con arrastrarse tras el desastre y las catástrofes, un profeta agorero de la muerte, siempre sin honor, siempre lapidado, siempre esquivado por quienes, por ineptos que sean para sus tareas, están dispuestos y prontos a asumir la responsabilidad por los asuntos del mundo. El auténtico gran escritor no quiere escribir: quiere que el mundo sea un lugar en que pueda vivir la vida de la imaginación. La primera palabra estremecida que pone por escrito es la del ángel herido: dolor. El proceso de poner palabras por escrito es equivalente al de tomar un narcótico. Al observar el crecimiento de un libro en sus manos, el autor se engree con delirios de grandeza. «Yo también soy un conquistador… ¡tal vez el mayor que haya existido! Se acerca mi día. Voy a esclavizar al mundo… por la magia de las palabras…». Et cetera ad nauseam.
Aquella breve frase —¿Por qué no pruebas a escribir?— me arrastró, como había hecho desde el principio, a un cenagal de confusión desesperada. Quería encantar pero no esclavizar; deseaba una vida más grande, más rica, pero no a expensas de los demás; quería liberar la imaginación de todos los hombres al instante, porque, sin el apoyo del mundo entero, sin un mundo unificado imaginativamente, la libertad de la imaginación se convierte en un vicio. No sentía respeto por la escritura per se, como tampoco lo sentía por Dios per se. Nadie, ningún principio, ninguna idea, tiene validez en sí mismo. Lo válido es esa parte —de cualquier cosa, incluido Dios— que realizan todos los hombres en común. La gente se preocupa siempre por el destino del genio. Yo nunca me preocupé por el genio: el genio cuida el genio que haya en un hombre. Quien me preocupaba siempre era el que no es nadie, el hombre que se pierde en el tumulto, el hombre que es tan común, tan corriente, que ni siquiera se advierte su presencia. Un genio no inspira a otro. Todos los genios son sanguijuelas, por decirlo así. Se alimentan de la misma fuente: la sangre de la vida. Lo más importante para el genio es volverse inútil, verse absorbido en la corriente común, convertirse de nuevo en pez y no en monstruo. El único provecho, me decía, que podía ofrecer el acto de escribir era eliminar las diferencias que me separaban de mis semejantes. Tenía muy claro que no quería llegar a ser el artista, en el sentido de convertirme en algo extraño, algo separado y excluido de la corriente de la vida.
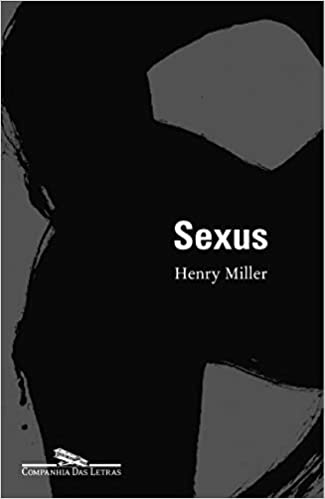
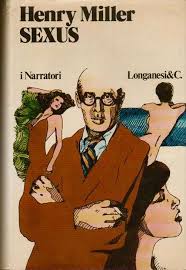
Lo mejor de escribir no es la tarea en sí de colocar palabra tras palabra, ladrillo sobre ladrillo, sino los preliminares, los trabajos preparatorios, que se hacen en silencio, en cualquier circunstancia, en sueños igual que en vela. En resumen, el período de gestación. Ningún hombre consigna nunca lo que tenía intención de decir: la creación original, que está produciéndose todo el tiempo, tanto si escribes como si no, pertenece al flujo primario: no tiene dimensiones, ni forma, ni componente temporal. En ese estado preliminar, que es la creación y no el nacimiento, lo que desaparece no sufre destrucción; algo que ya existía, algo imperecedero, como la memoria, o la materia, o Dios, acude a la llamada y uno se arroja a ello como una ramita en un torrente. Las palabras, las oraciones, las ideas, por sutiles o ingeniosas que sean, los vuelos más locos de la poesía, los sueños más profundos, las visiones más alucinantes, no son sino toscos jeroglíficos cincelados con dolor y pena para conmemorar un acontecimiento que es intransmisible. En un mundo ordenado de forma inteligente no habría necesidad de hacer el irracional intento de consignar semejantes milagros. En realidad, carecería de sentido, porque, si los hombres se pararan a pensarlo, ¿quién iba a contentarse con la imitación, cuando lo real estuviese a disposición de cualquiera? ¿Quién iba a desear conectar y escuchar a Beethoven, por ejemplo, cuando pudiese experimentar personalmente las armonías extáticas que Beethoven luchó desesperadamente por registrar? Una gran obra de arte, en caso de que logre algo, sirve para recordarnos o, mejor dicho, para inducirnos a soñar todo lo fluido e intangible. Es decir, el universo. No se puede entender; sólo puede aceptarse o rechazarse. Si lo aceptamos, nos vemos revitalizados; si lo rechazamos, nos vemos disminuidos. No es lo que quiera que se proponga ser: siempre es algo más cuya última palabra no se pronunciará nunca. Es todo lo que ponemos en ella por anhelo de lo que negamos cada día de nuestra vida. Si nos aceptásemos a nosotros mismos así de completamente, la obra de arte, el entero mundo del arte, de hecho, moriría de desnutrición. Cualquiera de nosotros se mueve sin pies por lo menos unas horas al día, cuando tiene los ojos cerrados y el cuerpo tendido. Llegará un día en que el arte de soñar estará al alcance de todos los hombres. Mucho antes de eso, los libros dejarán de existir, pues cuando los hombres estén bien despiertos y soñando, su capacidad de comunicación (entre sí y con el espíritu que mueve a todos los hombres) se incrementará tanto, que la escritura parecerá como los broncos y estridentes chillidos de un idiota.
En el estudio de Ulric era donde no hacía muchos meses había acabado mi primer libro: el que trataba de los doce repartidores. Solía trabajar en la habitación de su hermano, donde hacía poco el director de una revista, después de leer unas páginas de un relato inacabado, me informó impávido de que no tenía ni pizca de talento, de que no tenía ni idea de lo que era escribir: en resumen, que era un completo fracasado y mira, muchacho, lo mejor es que lo olvides, intenta ganarte la vida honradamente. Otro asno, que había escrito un libro de mucho éxito sobre Jesús el Carpintero, me había dicho lo mismo. Y, si las negativas significaban algo, eran simple corroboración para apoyar las críticas de aquellas inteligencias perspicaces. «¿Quiénes son esos mierdas?», solía decirle a Ulric. «¿Qué derecho tienen a decirme esas cosas? ¿Qué han hecho, excepto demostrar que saben hacer dinero?».
Pero, bueno, estaba hablando de Joey y Tony, mis amiguitos. Estaba tumbado en la oscuridad, una ramita flotando en la corriente japonesa. Estaba volviendo al simple abracadabra, la paja que forma los ladrillos, el esbozo tosco, el templo que debe henchirse de carne y sangre y manifestarse a todo el mundo. Me levanté y encendí una luz suave. Me sentía calmado y lúcido, como un loto que se abre. No caminaba agitadamente de acá para allá, no me arrancaba los pelos por las raíces. Me recliné despacio en una silla junto a la mesa y con un lápiz empecé a escribir. Describí con palabras sencillas lo que sentía al tomar la mano de mi madre y caminar por los campos bañados por el sol, cómo me sentía al ver a Joey y Tony corriendo hacia mí con los brazos abiertos y la cara radiante de alegría. Coloqué un ladrillo sobre otro como un honrado albañil. Algo de naturaleza vertical estaba produciéndose: no briznas de hierba creciendo, sino algo estructural, algo proyectado. No me forcé para acabarlo; me detuve, cuando había dicho todo lo que podía. Releí tranquilamente lo que había escrito. Me sentí tan emocionado, que se me saltaron las lágrimas. No era algo para enseñar a un editor: era algo para guardar en un cajón, para conservar como recordatorio de los procesos naturales, como promesa de realización.
Cada día matamos nuestros mejores impulsos. Por eso es por lo que nos entra angustia, cuando leemos esas líneas escritas por la mano de un maestro y las reconocemos como propias, como los tiernos retoños que sofocamos porque carecíamos de la fe para creer en nuestra propia capacidad, en nuestro propio criterio de verdad y belleza. Todos los hombres, cuando se sosiegan, cuando se vuelven desesperadamente honrados consigo mismos, son capaces de pronunciar verdades profundas. Todos derivamos de la misma fuente. No hay misterio sobre el origen de las cosas. Todos somos parte de la creación, todos reyes, todos poetas, todos músicos; basta con que nos abramos, con que descubramos lo que ya existe.
Me fui corriendo y la dejé parada al pie de la escalera con expresión perpleja. Mientras corría por la calle, una frase se repetía una y otra vez en mi interior: «¿Cuál es el yo auténtico?».
Ésa era la frase que ahora me acompañaba, al correr por las mórbidas calles del Bronx. ¿Por qué corría? ¿Qué era lo que me hacía ir a aquella velocidad? Aminoré la marcha, como para dejar que el demonio me diera alcance…
Si insistes en enfocar tus impulsos, acabas convirtiéndote en un coágulo de flemas. Finalmente, sueltas un gargajo que te deja completamente seco y hasta años después no comprendes que no era un gargajo, sino tu yo interior. Si pierdes eso, correrás siempre por las calles oscuras como un loco perseguido por fantasmas. Siempre podrás decir con absoluta sinceridad: «No sé qué quiero hacer en la vida». Puedes pasar de cabo a rabo por el filamento de la vida y salir por el extremo que no debes del telescopio, viendo que todo te supera, que está fuera de tu alcance y diabólicamente retorcido. En adelante, todo está perdido. Cualquiera que sea la dirección que tomes, te encontrarás en un salón de espejos; correrás como un loco en busca de una salida, para descubrir simplemente que lo único que te rodea son imágenes deformadas de tu propio y querido yo.
Lo que más me desagradaba de George Marshall, de Kronski, de Tawde y de las multitudes incalculables que representaban era su seriedad superficial. La auténtica persona seria es alegre, casi despreocupada. Yo despreciaba a las personas que, por carecer de firmeza de carácter propia, se hacían cargo de los problemas del mundo. El hombre que siempre está inquieto por la condición de la humanidad o bien no tiene problemas propios o bien se ha negado a afrontarlos. Hablo de la gran mayoría, no de la ínfima minoría de emancipados que, por haber ido hasta la raíz de las cosas, gozan del privilegio de identificarse con toda la humanidad, con lo que disfrutan el mayor de los lujos: el servicio.
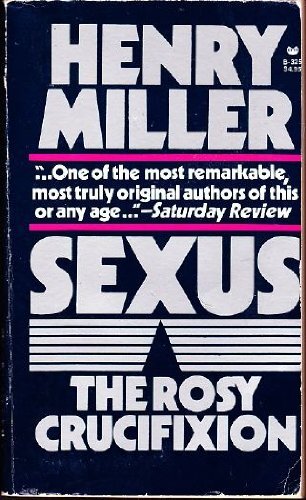
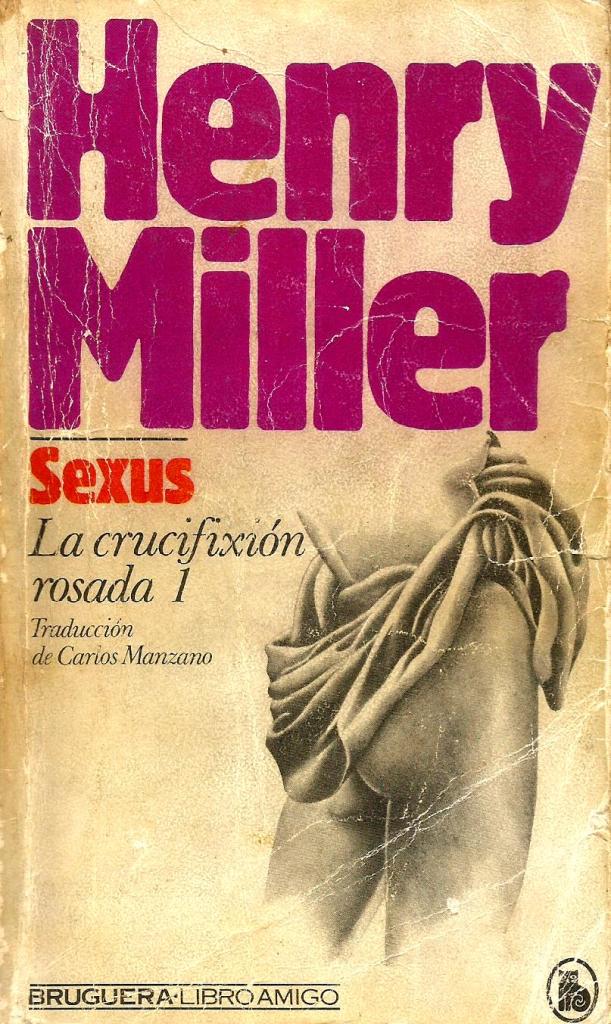
Había otra cosa en la que no creía en absoluto: el trabajo. El trabajo, me parecía aun en el umbral de la vida, es una actividad reservada para los estúpidos. Es lo opuesto mismo de la creación, que es juego, y que precisamente por no tener otra raison d’être que sí misma es el supremo poder motivador en la vida. ¿Ha dicho alguien nunca que Dios creó el universo para proporcionarse trabajo a Sí mismo? Por una cadena de circunstancias que no tenían nada que ver con la razón ni con la inteligencia, me había vuelto como los demás: un esclavo del trabajo. Tenía la triste excusa de que con mis esfuerzos estaba manteniendo a una mujer y a una hija. Sabía que era una excusa floja, porque, si me cayera muerto, el día siguiente, seguirían viviendo de un modo u otro. Suspenderlo todo, y jugar a ser yo mismo, ¿por qué no? La parte de mí que estaba entregada al trabajo, que permitía a mi mujer y a mi hija vivir del modo que irreflexivamente pedían, esa parte de mí que mantenía la rueda girando —¡idea completamente fatua y egocéntrica!— era la parte inferior de mí. No daba nada al mundo desempeñando la función de sostén de la familia; el mundo me exigía su tributo y nada más.
El mundo no empezaría a recibir de mí algo de valor hasta que no dejara de ser un miembro serio de la sociedad y no me convirtiese en… mí mismo. El Estado, la nación, las naciones unidas del mundo, no eran sino un gran conjunto de individuos que repetían los errores de sus antepasados. Estaban cogidos en la rueda desde el nacimiento y seguían girando con ella hasta la muerte… e intentaban ennoblecer esa rutina llamándola «vida». Si pedías a alguien que explicara o definiese la vida, su finalidad, recibías por respuesta una mirada vacía. La vida era algo de que se ocupaban los filósofos en libros que nadie leía. Los que se encontraban en lo más reñido de la refriega de la vida, los «jamelgos aparejados», no tenían tiempo para esas cuestiones vanas. «Hay que comer, ¿no?». Esa pregunta, que se consideraba un expediente momentáneo, y que quienes sabían habían contestado, ya que no con una negativa absoluta, por lo menos con una negativa inquietantemente relativa, era una clave para todas las demás preguntas que seguían en sucesión euclideana. Por las pocas lecturas que había hecho yo, había observado que los hombres que estaban más en la vida, que estaban moldeando la vida, que eran la vida misma, comían poco, dormían poco, poseían poco o nada. No se hacían falsas ilusiones sobre el deber, o la perpetuación de los parientes, o la preservación del Estado. Les interesaba la verdad y sólo la verdad. Sólo reconocían un tipo de actividad: la creación. Nadie podía exigirles servicios, porque por su propia voluntad se habían empeñado en darlo todo. Daban gratuitamente, porque ése es el único modo de dar. Ésa era la forma de vida que me atraía: tenía profundo sentido. Era la vida… no el simulacro que adoraban quienes me rodeaban.
Yo había entendido todo esto… con la mente justo al salir de la adolescencia. Pero había que pasar por una gran comedia de la vida antes de que esa visión de la realidad pudiera llegar a ser la fuerza motivadora. El tremendo hambre de vida que los demás sentían en mí actuaba como un imán; atraía a quienes necesitaban mi tipo particular de hambre. El hambre aumentaba mil veces. Era como si los que se pegaban a mí (como empastes de hierro) quedaran sensibilizados y atrajesen a otros, a su vez. La sensación, al madurar, se convierte en experiencia y la experiencia engendra experiencia.
Lo que anhelaba en secreto era desenredarme de todas aquellas vidas que se habían entretejido en la trama de la mía y estaban convirtiendo mi destino en una parte del suyo. Para liberarme de esas experiencias que se acumulaban y que eran mías sólo por la fuerza de la inercia necesitaba un esfuerzo violento. De vez en cuando me tiraba contra la red para desgarrarla, pero lo único que conseguía era quedar más enredado. Mi liberación parecía entrañar dolor y sufrimiento para mis seres próximos y queridos. Cada iniciativa que tomaba por mi bien particular originaba reproches y condenas. Más de mil veces se me consideró traidor. Había perdido hasta el derecho a caer enfermo… porque «ellos» me necesitaban. No se me permitía permanecer inactivo. Si me hubiera muerto, habrían galvanizado mi cadáver para darle apariencia de vida.
«Me paré ante un espejo y dije temerosamente: “Quiero ver qué aspecto tengo en el espejo con los ojos cerrados”».
Estas palabras de Richter, cuando las leí por primera vez, me produjeron una conmoción indescriptible. Como también éstas de Novalis, que parecen casi un corolario de las anteriores:
«El asiento del alma es donde el mundo interior y el exterior se tocan. Pues nadie se conoce a sí mismo, si sólo es él mismo y no otro al mismo tiempo».
«Tomar posesión del yo trascendental propio, ser el yo del yo propio», como también lo expresó Novalis.
Hay una época en que las ideas te tiranizan, en que eres sencillamente una víctima desventurada de los pensamientos de otro. Esa «posesión» por parte de otro parece producirse en períodos de despersonalización, cuando los yoes en guerra se despegan, por decirlo así. Normalmente, eres impermeable a las ideas; vienen y van, las aceptas o las rechazas, te las pones como camisas, te las quitas como calcetines sucios. Pero en los períodos que llamamos crisis, cuando la mente se rompe y se astilla como un diamante bajo los golpes de una almádena, esas ideas inocentes de un soñador hacen presa, se alojan en las hendiduras del cerebro, y en virtud de un sutil proceso de infiltración provocan una alteración precisa e irrevocable de la personalidad. Exteriormente no se produce ningún gran cambio importante; el individuo afectado no actúa de forma diferente; al contrario, puede que actúe de modo más «formal» que antes. Esa aparente normalidad adquiere cada vez más el carácter de un artificio protector. Del engaño superficial pasa al engaño interior. Sin embargo, con cada nueva crisis, advierte con mayor intensidad un cambio que no es un cambio, sino una intensificación de algo profundamente oculto dentro. Entonces, cuando cierra los ojos, puede verse de verdad a sí mismo. Ya no ve una máscara. Ve sin ver, para ser exactos. Visión sin vista, una aprehensión fluida de cosas intangibles: la fusión de vista y sonido: el corazón de la malla. Ahí brotan las personalidades distantes que eluden el crudo contacto de los sentidos; ahí las connotaciones del reconocimiento se superponen mutua y discretamente en armonías brillantes y vibrantes. No se utiliza lenguaje, no se delinean contornos.
Cuando un barco se hunde, se va al fondo despacio; los palos, los mástiles, las jarcias siguen flotando. En el fondo mortal del océano el casco sangrante se adorna con joyas; comienza despiadadamente la vida anatómica. Lo que era barco se convierte en lo indestructible sin nombre.

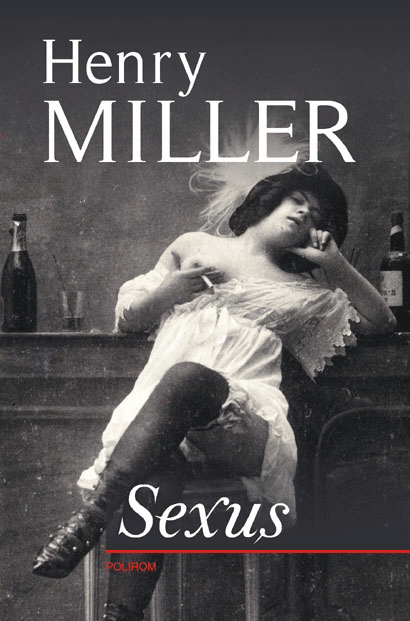
Como los barcos, los hombres zozobran una y otra vez. Sólo el recuerdo los salva de la dispersión completa. Los poetas dejan escapar puntos en el telar, clavos ardiendo a los que se agarran los hombres que están ahogándose, mientras se hunden en la extinción. Fantasmas vuelven a subir por escaleras de agua, hacen subidas imaginarias, tienen caídas vertiginosas, aprenden de memoria números, acontecimientos, al pasar de gas a líquido y a gas otra vez. No hay cerebro capaz de registrar los cambiantes cambios. Nada ocurre en el cerebro, excepto la oxidación y el desgaste graduales de las células. Pero en la mente, mundos sin clasificar, sin denominar, sin asimilar, se forman, se dispersan, se unen, se disuelven y armonizan sin cesar. En el mundo de la mente, las ideas son los elementos indestructibles que forman las constelaciones engalanadas de la vida interior. Nos movemos dentro de sus órbitas, con libertad si seguimos sus intrincadas configuraciones; esclavizados o poseídos, si intentamos subyugarlas. Todo lo exterior no es sino un reflejo proyectado por la máquina mental.
La creación es el juego eterno que se produce en la frontera; es espontánea y compulsiva, obedece a una ley. Te apartas del espejo y se alza el telón. Séance permanente. Sólo los locos están excluidos. Sólo los que «han perdido la razón», como solemos decir. Pues éstos nunca cesan de soñar que están soñando. Se pararon ante el espejo con los ojos abiertos y se quedaron profundamente dormidos; encerraron su sombra en la tumba de la memoria. En ellos las estrellas se desintegran para formar lo que Hugo llamó «una cegadora casa de fieras soles que, por amor, se convierten en los perros de aguas y los terranovas de la inmensidad».
¡La vida creativa! Ascensión. Pasar más allá de uno mismo. Subir al cielo como una exhalación, asiéndose a escaleras volantes, ascender, remontarse, alzar el mundo por los pelos, despertar a los ángeles en sus guaridas etéreas, ahogarse en profundidades estelares, agarrarse a las colas de los cometas. Nietzsche había escrito sobre ella extáticamente… y después cayó desvanecido en el espejo para morir en raíz y en flor. «Escaleras y escaleras contradictorias», escribió, y después y de repente no había ya fondo; la mente, como un diamante astillado, fue pulverizado por los martillazos de la verdad.
Hubo una época en que hice de custodio de mi padre. Me dejaban solo por largas horas, encerrado en el cuchitril que usábamos de oficina. Mientras él bebía con sus amiguetes, yo me alimentaba con el biberón de la vida creativa. Mis compañeros eran los espíritus libres, los señores del alma. El joven sentado allí, a la luz escasa y amarilla, se desquiciaba completamente; vivía en las hendiduras de los grandes pensamientos, encogido como un eremita en los yermos pliegues de una alta cordillera. De la verdad pasaba a la imaginación y de la imaginación a la invención. En este último portal, del que no se regresa, lo asediaba el miedo. Aventurarse más allá era errar solo, depender totalmente de sí mismo.
El objeto de la disciplina es fomentar la libertad. Pero la libertad conduce al infinito y el infinito es aterrador. Entonces surgió la idea consoladora de detenerse al borde, de poner en palabras los misterios de la impulsión, la compulsión, la propulsión, de bañar los sentidos en olores humanos. Llegar a ser enteramente humano, la encarnación del demonio compasivo, el cerrajero de la gran puerta que conduce al más allá y más lejos, y para siempre aislado…
Los hombres zozobran como los barcos. Los niños, también. Hay niños que se van al fondo a la edad de nueve años, llevándose consigo el secreto de su traición. Hay monstruos pérfidos que te miran con los ojos inocentes y en blanco de la juventud; sus crímenes no figuran en ningún registro, porque no tenemos nombres para ellos.

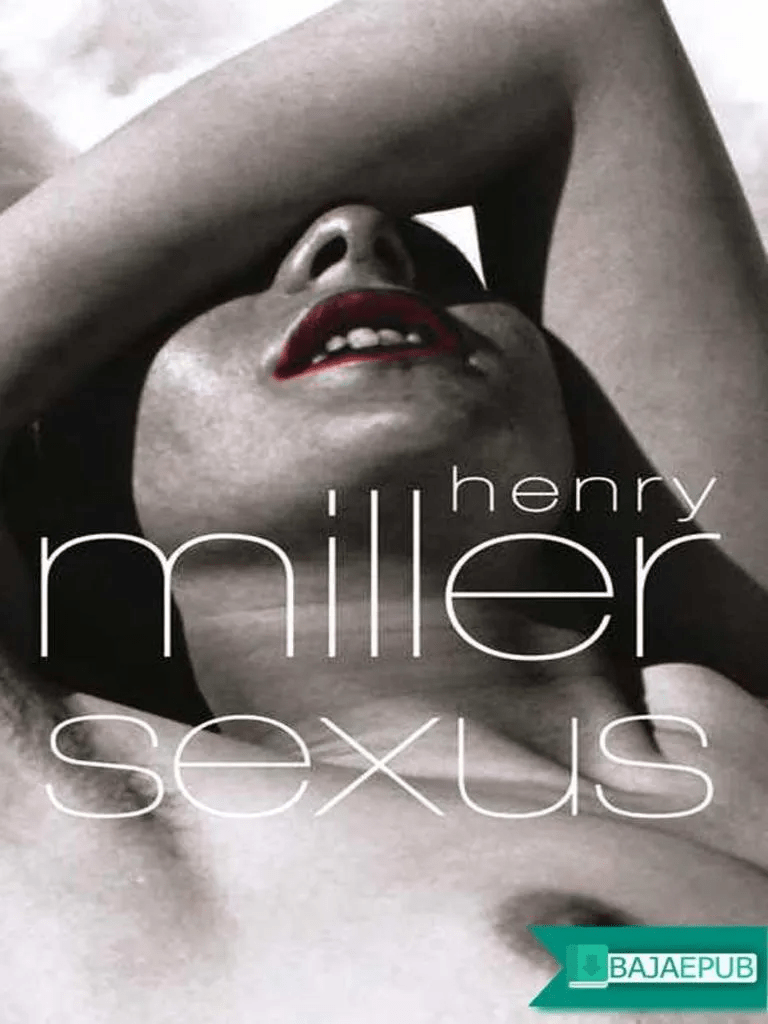
¿Por qué nos obsesionan así las caras bellas? ¿Es que las flores extraordinarias tienen raíces malignas?
De nada servía que la estudiara trocito a trocito, pies, manos, cabellos, labios, orejas, pechos, que la recorriese del ombligo a la boca y de la boca a los ojos, la mujer a la que embestía, arañaba, mordía, asfixiaba a besos, la mujer que había sido Mara y ahora era Mona, que había sido y sería otros nombres, otras personas, otras combinaciones de pertenencias, no era más accesible, ni penetrable, que una fría estatua en un jardín olvidado de un continente perdido. A los nueve años o antes, con un revólver que estaba destinado a no disparar nunca, podría haber apretado un gatillo vacilante y haber caído como un cisne muerto de las alturas de su sueño. Podría haber sido así perfectamente, pues en la carne estaba dispersa, en la mente era como polvo arrastrado de acá para allá. En su corazón doblaba una campana, pero nadie sabía lo que significaba. Su imagen no correspondía a nada que yo me hubiese forjado en el corazón. Ella la había impuesto, la había introducido a hurtadillas como la gasa más fina entre las hendiduras del cerebro en un momento de lesión. Y, cuando se cerró la herida, había quedado la marca, como una frágil hoja dibujada en una piedra.
Noches obsesivas en que, henchido de creación, no veía sino sus ojos y en ellos, alzándose como charcos de lava burbujeante, fantasmas subían a la superficie, se esfumaban, se desvanecían, reaparecían, aportando espanto, aprensión, miedo, misterio. Un ser constantemente perseguido, una flor oculta cuyo perfume nunca captaban los sabuesos. Tras los fantasmas, escudriñando a través de la maleza de la jungla, se hallaba una tímida niña que parecía ofrecerse lasciva. Después la zambullida del cisne, lenta, como en las películas, y copos de nieve cayendo con el cuerpo que caía, y después fantasmas y más fantasmas, los ojos volviéndose ojos de nuevo, ardiendo como lignito, luego brillando como ascuas, después suaves como flores; luego nariz, boca, mejillas, orejas asomando por entre el caos, pesados como la luna, una máscara que se desplegaba, carne que adquiría forma, faz, facciones.
Noche tras noche, de las palabras a los sueños, a la carne, a los fantasmas. Posesión y desposesión. Las flores de la luna, las robustas palmas de la vegetación de la selva, el aullido de los sabuesos, el frágil cuerpo blanco de una niña, las burbujas de lava, el rallentando de los copos de nieve, el pozo sin fondo en que el humo florece y se convierte en carne. ¿Y qué es la carne sino luna? ¿Y qué es la luna sino noche? La noche es anhelo, anhelo, anhelo, más de lo soportable.
«¡Piensa en nosotros!», dijo aquella noche, cuando se volvió y subió las escaleras volando. Y era como si yo no pudiese pensar en ninguna otra cosa. Nosotros dos y las escaleras elevándose infinitamente. Y después «escaleras contradictorias»; las escaleras de la oficina de mi padre, las escaleras que conducen al crimen, a la locura, a las puertas de la invención. ¿Cómo iba a poder pensar en ninguna otra cosa?
Creación. Crear la leyenda en que pudiera colocar la llave que abriese su alma.
Una mujer que intentaba confiar su secreto. Una mujer desesperada, que mediante el amor intentaba unirse consigo misma. Ante la inmensidad del misterio te encuentras como un ciempiés que siente deslizarse el suelo bajo sus pies. Cada puerta que se abre conduce a un vacío mayor. Hay que flotar como una estrella en el océano sin estelas del tiempo. Hay que tener la paciencia del radio enterrado bajo un pico del Himalaya.
Ahora hace unos veinte años que inicié el estudio del alma fotogénica; en ese tiempo he realizado centenares de experimentos. El resultado es que sé un poco más… sobre mí mismo. Creo que debe ocurrir lo mismo en gran medida con los dirigentes o con el genio militar. No se descubre nada sobre los secretos del universo; en el mejor de los casos se aprende algo sobre la naturaleza del destino.
Al principio quieres enfocar los problemas directamente. Cuanto más directo e insistente el enfoque, más rápida y seguramente consigues quedar atrapado en la red. Nadie está más desamparado que el individuo heroico. Y nadie puede provocar más tragedia y confusión que esa clase de persona. Blandiendo su espada sobre el nudo gordiano, promete rápida liberación. Ilusión engañosa que acaba en un océano de sangre.
El artista creativo tiene algo en común con el héroe. Aunque funciona en otro plano, también él cree que tiene soluciones que ofrecer. Da su vida para conseguir triunfos imaginarios. A la conclusión de cualquier gran experimento, ya se deba a un estadista, un guerrero, un poeta o un filósofo, los problemas de la vida presentan el mismo carácter enigmático. Según dicen, los pueblos más felices son los que no tienen historia. Los que tienen historia, los que han hecho la historia, parecen haberse limitado a acentuar mediante sus realizaciones el carácter eterno de la lucha. Éstos también desaparecen, tarde o temprano, igual que los que no hicieron esfuerzos, los que se contentaron con vivir y gozar.
Se suele creer que el individuo creativo (al luchar con su medio) experimenta un gozo que equilibra, si es que no sobrepasa, el dolor y la angustia que acompañan al esfuerzo por expresarse. Según decimos, vive en su obra. Pero ese tipo de vida excepcional varía extraordinariamente según el individuo. Sólo en la medida en que es consciente de más vida, de vida abundante, podemos decir que vive en su obra. Si no hay comprensión, no hay objeto ni ventaja en substituir la vida puramente aventurera de la realidad por la vida imaginativa. Todo aquel que se alza por encima de las actividades de la rutina diaria lo hace no sólo con la esperanza de ensanchar su campo de experiencia, o incluso de enriquecerla, sino también de acelerarla. Sólo en ese sentido tiene significado, por poco que sea, la lucha. Si se acepta esa concepción, la distinción entre fracaso y éxito es nula. Y eso es lo que todos los grandes artistas acaban aprendiendo por el camino: que el proceso en que intervienen tiene que ver con otra dimensión de la vida, que al identificarse con ese proceso aumenta la vida. En esa visión de las cosas se ve alejado —y protegido— permanentemente de la insidiosa muerte que parece triunfar por todos lados a su alrededor. Adivina que nunca aprehenderá el gran secreto, sino que lo incorporará a su propia sustancia. Tiene que convertirse en parte del misterio, vivir en él, además de con él. La aceptación es la solución: es un arte, no una actuación egotista por parte del intelecto. Así pues, gracias al arte establece por fin contacto con la realidad: ése es el gran descubrimiento. En él todo es juego e invención; no hay apoyo sólido desde el que lanzar los proyectiles que traspasarán la miasma de la locura, la ignorancia y la codicia. No hay que poner en orden el mundo: el mundo es el orden encarnado. A nosotros es a quienes corresponde ponemos en concordancia con ese orden, conocer cuál es el orden del mundo por oposición a los órdenes ilusorios que intentamos imponernos unos a otros. El poder que anhelamos poseer, para establecer lo bueno, lo verdadero y lo bello resultaría no ser, si pudiéramos tenerlo, sino el medio de destruirnos unos a otros. Es una suerte que carezcamos de poder. Primero tenemos que adquirir visión, después disciplina y paciencia. Hasta que no tengamos humildad para reconocer la existencia de una visión que supera a la nuestra, hasta que no tengamos fe y confianza en poderes superiores, el ciego tendrá que guiar al ciego. Los hombres que creen que con trabajo e inteligencia todo se consigue han de verse engañados incluso por el quijótico e inesperado cariz de los acontecimientos. Son los que están perpetuamente decepcionados; al no poder ya culpar a los dioses, o a Dios, se vuelven contra sus semejantes y dan rienda suelta a su rabia impotente gritando: «¡Traición! ¡Estupidez!», y otros términos huecos.


La gran alegría del artista es llegar a ser consciente de un orden de cosas superior, reconocer mediante la manipulación compulsiva y espontánea de sus propios impulsos el parecido entre la creación humana y lo que se llama creación «divina». En las obras de fantasía la existencia de la ley que se manifiesta a través del orden es todavía más patente que en otras obras de arte. Nada es menos demencial, menos caótico, que una obra de fantasía. Semejante creación, que es nada menos que pura invención, satura todos los niveles, creando, como el agua, su propio nivel. Las continuas interpretaciones que se ofrecen no hacen otra aportación que la de intensificar el significado de lo que aparentemente es ininteligible. En cierto modo esa ininteligibilidad tiene un sentido profundo. Todo el mundo se ve afectado, incluidos aquellos que fingen no verse afectados. En las obras de fantasía hay algo presente que sólo puede compararse con un elixir. Ese elemento misterioso, calificado a veces de «puro disparate», aporta el sabor y el aroma de ese mundo más amplio e impenetrable en que nosotros y todos los cuerpos celestes tenemos nuestro ser. El término «disparate» es una de las palabras más desconcertantes de nuestro vocabulario. Sólo tiene carácter negativo, como la muerte. Nadie puede explicar un disparate: sólo puede demostrarse. Además, añadir que sentido y disparate son intercambiables no es sino complicar el asunto inútilmente. El disparate pertenece a otros mundos, a otras dimensiones, y el gesto con que lo apartamos de nosotros a veces, la finalidad con que lo desechamos, atestigua su carácter inquietante. Todo lo que no podemos incluir dentro de nuestro estrecho marco de comprensión lo rechazamos. Así, podemos ver que la profundidad y el disparate presentan ciertas afinidades insospechadas.
¿Por qué no me lancé al puro disparate inmediatamente? Porque, como a otros, me asustaba. Y más profundo que eso era el hecho de que, lejos de situarme en un más allá, estuviera atrapado en el centro mismo de la red. Había sobrevivido en mi propia escuela destructiva de dadaísmo: había progresado, en caso de que ésa sea la palabra exacta, de estudioso a crítico y de crítico a alabardero. Mis experimentos literarios yacían en ruinas, como las ciudades de la antigüedad que eran saqueadas por los vándalos. Quería construir, pero los materiales no eran dignos de confianza y los planos no habían pasado a ser siquiera anteproyectos. Si la sustancia del arte es el alma humana, en ese caso debo confesar que con almas muertas no podía imaginar nada germinando bajo mi mano.
Verse atrapado en un exceso de episodios dramáticos, estar participando sin cesar, significa entre otras cosas que uno no es consciente de los contornos de ese drama mayor del que la actividad humana no es sino una pequeña parte. El acto de escribir pone fin a un tipo de actividad para dejar vía libre a otro. Cuando un monje, meditando piadosamente, camina despacio y en silencio por el vestíbulo de un templo y, al caminar así, pone en movimiento una rueda de oraciones tras otra, ofrece una ilustración viva del acto de sentarse a escribir. La mente del escritor, ya no preocupado de observar y conocer, vaga meditabunda por entre un mundo de formas que un simple roce de sus alas hace girar. No es un tirano que imponga su voluntad a los subyugados súbditos de su mal habido reino. Más que nada, es un explorador que llama a las adormecidas entidades de su sueño. El acto de soñar, como una corriente de aire fresco en una casa abandonada, sitúa el mobiliario de la mente en un ambiente nuevo. Las sillas y mesas colaboran; se emite una emanación, se inicia un juego.
Es inútil preguntar por el objeto del juego, por la relación que guarda con la vida. Lo mismo que preguntar al Creador: ¿por qué volcanes? ¿Por qué huracanes?, ya que es evidente que no aportan otra cosa que desastre. Pero, como los desastres sólo son desastrosos para quienes se ven sumidos en ellos, mientras que pueden ser reveladores para quienes sobrevivan y los estudien, lo mismo ocurre en el mundo creativo. El soñador que regresa de su viaje, si no zozobra en camino, puede y suele convertir la ruina de su tenue tejido en otro material. A un niño pinchar una burbuja puede no ofrecerle otra cosa que asombro y deleite. El estudioso de las ilusiones y los espejismos puede reaccionar de forma diferente. Un científico puede convertir en pura ilusión la riqueza emocional de un mundo de pensamientos. El mismo fenómeno que hace gritar al niño de deleite puede hacer nacer, en la mente de un experimentador serio, una visión deslumbrante de la verdad. En el artista esas relaciones en contraste parecen combinarse o fundirse para producir la última, la definitiva, el gran catalizador llamado comprensión. Ver, conocer, descubrir, gozar: esas facultades o poderes carecen de color y de vida sin la comprensión. El juego del artista consiste en pasar a la realidad. Consiste en ver más allá del mero «desastre» que la imagen de un campo de batalla perdida ofrece al ojo desnudo. Pues desde el comienzo de los tiempos la imagen que el mundo ha presentado al ojo humano desnudo apenas puede parecer sino otra cosa que un espantoso campo de batalla por causas perdidas. Ha sido y será así hasta que el hombre deje de considerarse mero centro de conflicto. Hasta que asuma la tarea de convertirse en el «yo» de su «yo».
***
Henry Miller, Sexus, Barcelona, Edhasa, 2009 (1962)