El tiempo hace las trampas y da los premios habituales. Entre las trampas se encuentra el carácter representativo que asume, desprendido del ruido en el que nace y circula durante sus primeros años, lo que bien puede haber sido excepcional; así, con una decena de las cientos de películas que se hicieron en un año nos convencemos, si es que estamos a suficiente distancia, de lo admirable que era el cine que se hacía entonces; y si nuestra paciencia está herida o nos reconciliamos ya con la imagen idealizada del tiempo en el que fuimos jóvenes o en el que nos hubiera gustado vivir, acusamos, por su intermediación, al cine que nos toca en suerte día a día y del que sufrimos su contemporaneidad hostil y pegajosa. ¡Mirá lo que era antes! ¡Mirá lo que es ahora! Oh, aquel vergel. Ay, este páramo. Entre los premios que da el tiempo se encuentra esta misma trampa. Porque claro: ¿cómo soportaríamos el presente, su idiotez continua, si no fuéramos capaces de inventarnos por lo menos un paraíso perdido? El mío habla italiano. Me dicta, por ejemplo, un año entre el 45 y el 75. Digamos el umbral: 1960. Entonces la memoria, ya bien expurgada, ajena a comedias y peplums presurosos y a adaptaciones de Moravia, hace su trabajo con dulzura. Enumera: Rocco y sus hermanos, La dolce Vita, El bello Antonio, Adua e sue compagne, La máscara del demonio, La aventura, Tutti a casa. Celebra: ¡qué año 1960! ¡Cuánta gloria! Y se engolosina, porque el entusiasmo llama al entusiasmo: El molino de las mujeres de piedra, Era notte a Roma, La larga noche del 43, Il rossetto. Así, en ebriedad evocativa, hasta que un recuerdo inaceptablemente tardío se vuelve, además de fiesta, amonestación y pedido de justicia: ¡te olvidaste de Dolci inganni! ¡Cómo pudiste!
Cómo pude, realmente.
Cómo, además, si eso buscaron.
*
El 15 de octubre de 1960, ocho días después de su estreno, Dolci inganni fue secuestrada por «grave ofensa al sentido del pudor». Los registros de la época dan cuenta con precisión de los motivos más obvios del escándalo. La comisión de censura habló de «una película degradante, que no honra al cine italiano y que deja al espectador nauseoso y disgustado». El Centro Católico Cinematográfico señaló: «Se suma a la moda del ‘lolitismo’: la protagonista es una ‘nínfula’ que en el curso del día se expone a experiencias reprobables. Además, diálogos de insólito desprejuicio, alusiones a relaciones anormales y situaciones absolutamente inaceptables crean un clima morboso que impone excluir a todos de la visión de la película». En Cineforum, el crítico Franceso Dorigo escribió «Y he aquí que llega a la superficie desde el fondo del barro una película como Dolci inganni de Alberto Lattuada. Una joven que al ‘primer llamado del sexo’ siente el frenesí de satisfacer y aquietar su parte sensible de una manera simplísima: secundando el deseo hasta descargarlo en el cumplimiento del acto». La historia no terminó con el secuestro de la película y su reestreno en 1961 con once minutos menos (el texto de Dorigo se refiere a esta versión): Lattuada y sus coguionistas (Franco Brusaati, Francesco Ghedini y Claude Brulé) fueron llevados a juicio por obscenidad, cargo del que quedaron libres en febrero de 1964. Recién entonces Dolci inganni pudo volver a los cines tal como había sido estrenada1.

La película transcurre en un día. Empieza con el amanecer húmedo de una chica de diecisiete años (Francesca) y concluye a la noche, después de su debut sexual con el hombre que en sueños le produjo la agitación que la despierta. Se trata de Enrico, un viejo amigo de la familia, arquitecto exitoso, veinte años mayor, que hace más bien poco en toda la película. Es ella quien lo va a ver, quien lo besa primero, quien en un momento lo deja y en otro lo vuelve a buscar, en ese estado entre el deseo y la represión (quiero / mejor no lo hago) que muestra durante toda la película, es ella quien le dice “Te amo” y quien, después del sexo, le pide que la lleve a casa, y cuando se baja del auto le asegura que claro, que se van a ver de nuevo, como aceptando una historia que los dos saben que terminó, porque ella así lo quiere. Llamarse Francesca en Italia es recordar que existe Paolo. O como en este caso, llamar la atención sobre su ausencia, y sobre cómo esa ausencia no se traduce en ningún tipo de falta. En la despedida en el auto, a Enrico se lo ve caído. En el plano final, después de mirarse al espejo, Francesca mira a cámara y sonríe levemente. Por eso, si el título tuviera que ser leído (si tuviera que ser traicionado) como expresión de un vínculo entre los personajes, hay que decir que el agente del engaño es Francesca, que el engañado es Enrico y que la dulzura es toda de ella.
Pero lo que se juega en el título es otra cosa. Antes que nada, una alusión a los “cari inganni” de los que habla Leopardi en “A sí mismo”, el poema XXVIII de los Cantos. Esta es la versión de Muñiz Muñiz:
“Reposarás por siempre,
cansado corazón. Murió el engaño extremo,
que eterno yo creí. Murió. Bien siento,
de los caros engaños,
no la esperanza, hasta el deseo ha muerto.
Reposa ahora por siempre.
Bastante ya latiste. Nada vale
tu palpitar, ni es digna de un suspiro
la tierra. Hiel y tedio
la vida, nada más; y fango el mundo.
Para ya. Desespera
la última vez. A nuestra especie el hado
no dio sino el morir. Desprecio siente
por natura y por ti, por el horrendo
poder que, oculto, en común daño impera,
y la infinita vanidad del todo.
Lo que Leopardi despide en sus versos -los engaños de la vida: el deseo, la esperanza, las ideas, el amor- es lo que descubre Francesca en la película de Lattuada. Cari, dolci. Los adjetivos cambian (en “El pensamiento dominante”, situado poco antes de “A sí mismo” y contrario en ánimo, ya que trata del amor como “estupendo encanto”, Leopardi usa gentili). Los engaños expresan la fortaleza vital.

Pero la relación entre el poeta y la película no depende solo del título y de estas asociaciones. Durante toda la jornada, Francesca lleva un atado de libros. Uno de ellos es de Leopardi, cuya influencia toma cuerpo lentamente. En principio, se trata de una cuestión de cantidades: el nombre del escritor se pronuncia nueve veces en la película (diez, si incluimos el adjetivo “leopardiana”). Cerca del comienzo, la madre de una amiga de Francesca -un personaje de la nobleza, banal y caricaturesco- ve el libro y suelta los debidos elogios: “Leopardi, el mejor poeta italiano. Es más: El Poeta”. Es el Leopardi de la bibliografía escolar, que es la razón por la cual la chica lleva los libros con ella. Una obligación. Un monumento. Al final, esta figura aparece de nuevo, completando una lista de materias: “Historia, Geografía, Álgebra, Leopardi”. Pero lo que de verdad importa sucede entre estas dos escenas, a mitad de película, cuando el personaje interpretado por Jean Sorel (Renato), amante plebeyo de una princesa, le cuenta a Francesca que la mujer se burló de él diciéndoles a sus amigos que estaba interesado solamente en Leopardi, de quien él ignoraba todo, así que cuando quiso salir del paso hizo un comentario sobre el felino y todos se rieron de su ignorancia. En esta escena, que termina con Francesca espiando las caricias de los amantes, que anuncian e impulsan las que recibirá y dará después, ella le cuenta que Leopardi era bajito y jorobado y lee unos versos, a pedido del hombre:
“… Era ese dulce
e irrevocable tiempo, cuando se abre
al mirar juvenil la triste escena
del mundo nuestro, y a modo le sonríe
de paraíso. …”.
Los versos pertenecen a “La vida solitaria”. Pero no son los versos del comienzo. Ni siquiera son los primeros de una de sus cuatros estrofas. Aún más: Francesca empieza por la mitad de un verso y termina antes del final de otro. Respeta la puntuación, es cierto: Leopardi corta y encabalga. Pero las palabras que lee no aspiran a comunicar el azar, como si se presentaran de pronto a quien abre el libro sin buscar algo específico, sino que asumen de inmediato un carácter deliberado, no dependiente de Francesca sino de la propia narración, que la pone frente a unas palabras que no le son ajenas. De hecho, algo pasa cuando llega al punto después de “paraíso”, porque entonces se detiene y, a pesar de que el hombre le pide que continúe, anuncia que debe irse. Lo que pasa no está en el gesto (como sucederá minutos después, cuando, recostada sobre la rockola, escuche en un bar “Arrivederci” de Don Marino Barreto Jr.) sino en la letra. Porque claro, es difícil no pensar que en estos versos se concentra el descubrimiento de Francesca: los engaños y la aciaga verdad del mundo. Lo dulce y lo triste, si hacemos caso a las palabras con las que el poema rodea al “mirar juvenil” y que se reparten después (o se reúnen, como en el notable diálogo pos iniciación sexual) en distintas escenas, gestos y conversaciones.
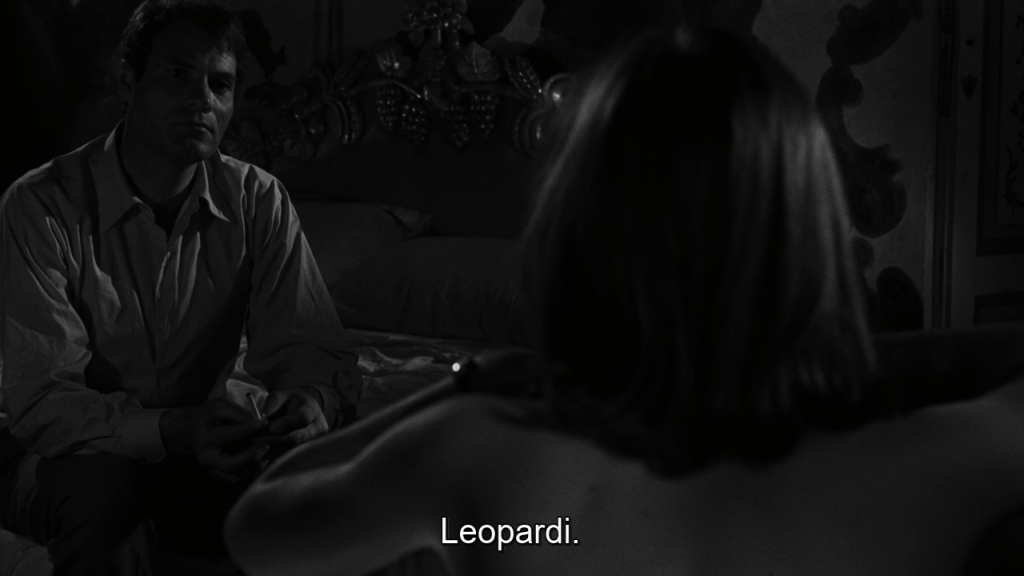
Por todo esto, el Leopardi de la escena con Renato es distinto del Leopardi que aparece antes y después: no solo alguien importante sino lo peor y lo mejor de la literatura y el arte: el instrumento de un desprecio (el más ruin de todos: el desprecio ilustrado) y el poeta deslumbrante que ilumina algo en quien lo lee, incluso (sobre todo) sin definirlo, conservándolo vago (que también quiere decir: bello), como dice el comienzo de “Los recuerdos”, y como decía Leopardi que procede la verdadera poesía. Francesca detiene la lectura como si escuchara, tal vez sin saberlo todavía, algo que la esperaba en esos versos. Y es así, claro. Es fácil notarlo. Pero más notable es el modo en que el texto se le revela. Fuera del colegio, sin obligaciones, en un diálogo gratuito, en el que no hay nada que demostrar. Ahí nace Leopardi. La escena habla del modo en que funciona la literatura y especialmente la poesía, cuyos secretos de desprenden de a poco pero emergen no de manera progresiva sino como golpes de rayo. Y habla también, en un punto, de un escándalo más hondo quee una espalda desnuda, una carta lésbica, un despertar entre humedades o blancos menos obvios para los burócratas de la censura, aunque quizás más perturbadores, como pueden ser la centralidad del deseo femenino (del deseo femenino adolescente, además, que quizás disguste hoy a los neopuritanos), el carácter enteramente instrumental del hombre y la falta de culpa en todo lo que atañe al sexo. El escándalo último de Dolci inganni es la plenitud del poema, la puesta en pausa del programa histórico y cultural que lo vuelve inteligible, su repentina intimidad. Ese instante en el que Francesca lee.
***
1 Tanta alharaca represiva da cuenta de la norma con la que todos los cineastas italianos debían medirse (en el mismo 1960 Rocco y sus hermanos y La dolce vita tuvieron que dar sus propias peleas con la censura) y del nivel de provocación de Lattuada, un cineasta que tomó el deseo como un mundo que explorar. Tomo la información y las citas del texto sobre Dolci inganni de Pierpaolo Loffreda publicado en Alberto Lattuada. Il cinema e i film, libro colectivo publicado por la editorial Marsilio en 2009 al cuidado de Adriano Aprà. Loffreda llama la atención también sobre la ausencia de culpa que menciono más adelante.

[…] Francesca lee: sobre Dolci inganni, de Alberto Lattuada […]
Me gustaMe gusta