1. Hay cosas que está bueno decir, que producen reconocimiento e identidad, que te hacen pasar por enterado. Cuando quedan expuestas de este modo, denuncian debilidad y voluntad de ser aceptados. Dos casos argentinos, tomados de películas de las que no vale la pena prescindir. El primero puede denominarse El caso del conocimiento oscurecido, y tiene antecedentes tan célebres como Blow Up y tan geniales y recientes como Under the Silver Lake. En Una casa sin cortinas, su documental sobre Isabel Perón, Julián Troksberg dice cerca del final: en lugar de entender más, la investigación me hizo entender menos. La película -interesante, comunicativa, de interés cultural- no está a la altura de tamaña declaración, pero incluye un momento que sí lo está: es ese en el que Marcia Shwartz habla de un retrato que pintó de Isabel en el que -según ella misma dice- se la ve orgullosa de sí, con cara de hija de puta. “Son esas cosas que dice la pintura que nadie te puede decir”, resume. Ese espacio entre el autor y la obra, que si el autor es un artista es tomado por la obra y no por él mismo (que es lo que hacen los intelectuales), Troksberg no consigue hacerlo trabajar en favor de la película, de modo que su declaración queda expuesta como un cumplimiento. El segundo caso es cada vez más común y puede llamarse El caso de la obligación ideológica y de su amiga íntima: la bibliografía premasticada. En un momento de Qué será del verano, de Ignacio Ceroi, y a propósito de imágenes de Camerún capturadas por un presunto francés blanco llamado Charles, el narrador en off se pregunta: “¿No es esta extracción de imágenes una forma de colonialismo evolucionada?” No hay absolutamente nada en la pantalla que permita pensar eso: es una imposición de la voz sin sostén en las imágenes. Pero la pregunta responde bien a textos que se leen en las universidades donde estudian los jóvenes de clase media que hacen cine en Argentina. Es la crítica vuelta protocolo. Un mero acto de identidad.

2. Si Martín Solá hubiera tenido los escrúpulos que la frase de Qué será del verano expone como lugar común semiilustrado muy probablemente no habría filmado Metok, su película sobre una joven budista que quiere ir de la India al Tibet para reencontrarse con su familia después de mucho tiempo y ayudar a su madre en la atención de un parto. Es cierto: entre un argentino y el Tibet no existe la relación histórica que existe entre un francés y Camerún, de manera que las condiciones para una mirada colonial en los términos en los que la piensa Ceroi no están presentes. Pero sí está presente otro riesgo, que también suele ser identificado a partir de señales simples: el riesgo del orientalismo. Es un tema muy argentino, aunque no parezca. Por lo menos si tenemos en cuenta que de Borges a Aira y de Laiseca a Guebel parte de nuestra mejor literatura consiste en fantasías árabes, chinas, indias y malayas. De ahí que, para no caer en facilidades, cuando se habla de orientalismo convenga distinguir dos clases. La primera (la gloriosa) es un modo del esteticismo: consiste en el explícito, y por lo tanto honesto, en tanto no pretende pasar por otra cosa, aprovechamiento de unas formas liberadas de la cultura que las produjo; en esa línea, sin ir más lejos, se inscribe Perrone con Pr1nc3s4, la pequeña japonería de Ituizangó que presentó este año. La segunda (la aborrecible) es un modo del turismo pretencioso: aspira a comprender una cultura por medio de sus manifestaciones más superficiales. Solá se mantiene lejos de ambas. Se interesa por el sentido además de por la forma (en la lista de agradecimientos está Dios, que es un esteta impuro), pero al mismo tiempo permanece en una posición exterior, en tanto claramente no divulgativa, respecto de aquello que muestra. Ni ebriedad de la escritura y de la ceremonia ni publicidad budista de tercera mano. Linealidad (la joven Metok recibe el llamado de la madre, prepara todo para retornar al Tibet, viaja en tren, atraviesa la frontera por unas cuevas en las montañas, llega a destino) y tiempo (planos largos, encuadres de extrema deliberación, una deriva abastracta en el tren), para que las secuencias ganen autonomía. En un momento, alguien le pregunta a Metok por qué estudia medicina tibetana. Ella da dos motivos. Primero, porque le interesan las personas. Después, porque le interesa aquello con lo que puede ayudarlas, como los ingredientes y la manera de combinarlos, que es lo que da forma a las medicinas. Algo similar podría decir Solá si le preguntaran por qué hizo Metok: por ciertas personas y lugares, que son los que vemos en pantalla, y por aquello que le permite ponerlos en escena: el plano, el sonido, el montaje. La analogía depende enteramente de la película, que invita a formularla y se muestra así capaz de producir sus propias claves de comprensión, lo que por supuesto es un logro del cine.

3. En la casa en la que transcurre buena parte de la notable La Masion Nucingen (Raúl Ruíz, 2008) solo se puede hablar en francés; los idiomas bárbaros, tal como los denomina alguien en la película, están confinados al exterior, al baño y al antejardín. Ruíz filmó siempre en esos lugares, no en las salas ni en las bibliotecas de la civilización europea en la que se movía con soltura y la sonrisa siempre naciente de quien vive como extranjero en todas partes. Mariano Llinás no sabe todavía cuál es su sitio. O en todo caso: lo sabe, pero se muestra siempre demasiado atento a lo que sucede ahí donde no está. Si se ubica en el antejardín, no puede no visitar la sala. Si se ubica en la sala, que es donde evidentemente se siente más a gusto, no puede no dar a entender que se interesa por el antejardín. Concierto para la batalla de El Tala se presenta como el primero de una serie de siete episodios dedicados a “los mártires unitarios”. El nombre del proyecto tiene más peso que la película que le da inicio, y que reúne una pieza musical de vanguardia (obra de Gabriel Chwojik), textos impresos sobre fondo blanco, fragmentos de las memorias de Lamadrid, dos canciones folclóricas compuestas para la película y ese tono a veces simpático y a menudo pueril que gusta curtir Llinás. Demasiado serio como para hablar sin complejos un idioma bárbaro y como para demoler las jerarquías, Llinás no puede no caer en la superstición más persistente de nuestra cultura letrada. En una serie de carteles se lee: “Lo que pasó después / Es que Quiroga no encuentra el cadáver / de Lamadrid / Y así esta historia / Se vuelve (por un momento / apenas) / Una historia de Zombies / O, como dicen los franceses / (con más estilo, como siempre) / Revenats / ‘Los que vuelven’”. Ay, ese último paréntesis. ¿Por qué? Llinás es un caso extraño de borgismo tensionado entre las dicotomías que Borges defendió como sujeto civil y dinamitó como escritor. Por eso no es aventurado pensar que el hecho de que su mayor gloria sea la canción pimpinelesca con la que termina el segundo episodio de La flor debe producirle más preocupación que orgullo. En la sala, ¿qué dirán?

4. Historia de lo oculto de Cristian Ponce es cine clase B para nuestro tiempo y lugar, lo que en parte significa: es cine posclase B. Como el episodio de la momia en La flor, aunque con una diferencia fundamental, que en el contexto adecuado (en otro mundo, donde el cine importara) podría producir una buena pelea de taberna: Ponce no tiene lugar para un juego con la creencia como el que propone Llinás al convertir la cruz cristiana en un apellido de mujer (la Cruz). Todo pasa en 1987, en una Buenos Aires y una Argentina un poco corridas de lugar respecto de las que conocemos y van bien con ese año. Las cabinas telefónicas, por ejemplo, son como las de ENTEL pero no tienen el logo. La Secretaría de Turismo promociona viajes a las Malvinas, que forman parte del estado argentino. Un afiche callejero anuncia Todos los hombres del presidente con unos tales Martínez y Marrale peinados y vestidos como Hoffman y Redford en la película de Pakula, pero las fotos no corresponden a ninguno de los cuatro actores. En la realidad política existe algo que se llama “tendencia”, que aunque no tiene ninguna relación con la de los años 70 (entre otras cosas porque nace de la derecha), la trae lógicamente a la memoria. Se trata, como se ve, de un conjunto de desvíos bien conectados a aquello que permite definirlos como tales (la historia argentina, fundamentalmente), para que podamos pensar al mismo tiempo: es esto, no es esto. La diferencia respecto de una película como Secuestro y muerte, que hace una operación semejante, es que esta histeria referencial no depende enteramente de la identidad de sus alusiones (sin Aramburu y Montoneros Secuestro y muerte no es nada, de ahí la banalidad irremediable de sus desvíos) sino que esas alusiones, igual de comunicativas que en Filippelli, funcionan como ecos de una ficción autónoma. El grado de los desvíos es variable pero siempre claro, tal como ejemplifican bien las películas que alguien menciona en la televisión: una permanece igual (La profecía), otra cambia el nombre del personaje (El bebé de Rosita) y la tercera cambia a la actriz (El exorcista, con Andrea del Boca). Hasta los apellidos pueden verse de este modo. Ramírez, Sosa, Aguilar, Alonso, Linares, Belasco, Biasotti, Federici, Balzi, Conbret, Marcato, Von Merkens (o Fon Merkens, según quien lo diga): una línea que va de lo habitual a lo infrecuente pero memorable, tanto por la transparencia de sus orígenes como por su sonoridad literaria. Teniendo en cuenta todo esto, que hace del juego alusión-desvío un sistema y no una excepción, tal vez no sea exagerado decir que el “Ahora nos toca a nosotros” con el que termina Invasión se convierte en el “Ahora todo está en manos de ustedes” con el que (casi) comienza Historia de lo oculto. Como si la Resistencia de la película de Hugo Santiago hubiera hecho ya su parte y ahora pasara el legado. Y tal vez: como si Invasión volviera a abrirse y otros cines, además del de El Pampero, pudieran, por fin, reclamarla como precursora.

5. Distancia de rescate es una coproducción entre Chile, España y Estados Unidos dirigida por la peruana Claudia Llosa y filmada en el país de Ruíz y de Huidobro. Pero como la mayoría de su elenco es argentino y la novela en la que se basa es de Samanta Schweblin, que también escribió el guion, agrego este párrafo acá, aunque tal vez no corresponda. De hecho, este falso internacionalismo es parte del problema: como los aeropuertos, como los shoppings, las coproducciones tuteladas por Netflix funcionan como tierra de nadie en lugar de como tierra de todos. Digamos que si Historia de lo oculto es cine clase B para nuestro tiempo y lugar, Distancia de rescate es cine con A de académico para dónde y cuándo sea. Un espacio para moverse seguros, en el nicho higienizado del cine para aplaudir rubros técnicos. Se nota en todos los aspectos, pero sobre todo en el sonido, cuya centralidad está señalada por la misma película, que se organiza como un diálogo en off y que abre con el plano detalle de una oreja. En sintonía con la mayor parte del cine que en lugar de fantástico se quiere ominoso-artie, Distancia de rescate abjura del silencio y del realismo ruidoambiental depurado y reitera durante su hora y media estímulos a la vez sugerentes y enfáticos: un permanente rumor sintetizado que aumenta o disminuye el volumen (además de la instrumentación) de acuerdo con las escenas: bajo en los diálogos, un poco más alto si un personaje está solo, más alto todavía si a esa soledad se le quiere añadir una amenaza. Se trata de un enrarecimiento genérico que ya debe formar parte de las opciones disponibles en algún catálogo sonoro (tal vez bajo la etiqueta “Perdonanos Lynch”) y que por sus pretensiones de distinción blanda y burguesa resulta más pernicioso y repudiable que las estridencias del cine de acción de Hollywood. Se lo encuentra por todas partes, con sus falsos matices, trabajando para que unos planos cada vez más divorciados de la emoción se sostengan al menos durante el tiempo que duran. La fotografía del español Óscar Faura completa desde la imagen esta operación. Liga el trigo con el pelo y la bikini de Dolores Fonzi, hace brillar el musgo de los árboles y crea algunas ilusiones adecuadas para la pingüe elegancia del academicismo. Vaya un ejemplo particularmente ridículo. Una noche, Germán Palacios escucha ruidos en las caballerizas, se levanta de la cama y ve cómo el padrillo monta a una yegua. Vuelve a la habitación y monta a su esposa (en cuatro, por supuesto). A la mañana siguiente, por un juego de luz, el hombre y el caballo están unidos, como un centauro. Así es todo: obvio, genéricamente delicado, artíssstico.

6. Con sus encuadres soberanos, su ritmo propio, su carácter artesanal y poético, El mismo río, de Alejandro Fernández Mouján, pertenece a un ecosistema distinto del que produce y asegura la circulación de películas como Distancia de rescate, por lo que resulta inútil presentarla como alternativa. Inútil e injusto con sus valores, en realidad, ya que los define como tales de acuerdo con una vara baja, ajena e inmerecida. Pero de todos modos, el notable trabajo con el sonido ofrece algunas lecciones que pueden aprovecharse también en otros ámbitos. La película pone en escena una vida en el bosque de nuestro tiempo, lo que implica televisión, celular, internet y la obligación de no citar el Walden sin calibrar la referencia. Los primeros minutos están gobernados por el sonido ambiente (sea directo o no). La lluvia, el viento, el río. Cuando se suman elementos cuya fuente no puede atribuirse al lugar que vemos, e incluso aparece durante unos segundos un rumor de fondo, en lugar de insistir una y otra vez con el mismo recurso, en busca de un sostén espurio de los planos, la película da no uno sino dos pasos más: primero, hasta una pequeña sinfonía de cantos, graznidos y ululares sintetizados; después, hasta Mozart, cuya música se integra al bosque como si naciera de él o lo creara. De hecho, en los primeros minutos ya había aparecido, en volumen más bajo, como tercer eslabón de una cadena: el viento entre los árboles, dos sonajeros, la sonata 13 en si bemol. Esta operación con el sonido, que busca continuidades entre naturaleza y cultura (o mejor: entre naturaleza, cultura y arte), se da también en la imagen, y puede considerarse el fundamento filosófico de la película. La aparición de un texto de Juan L. Ortiz justo en un momento en que el sonido se independiza del ambiente con especial vigor lo muestra con claridad. Se trata de “Hay entre los árboles”, un poema de tres cuartetos, sin rima y versos libres pero en la zona del alejandrino. La primera estrofa, que es la que señala Fernández Mouján, dice: “Hay entre los árboles una dicha pálida, / final, apenas verde, que es un pensamiento / ya, pensamiento fluido de los árboles, / ¿luz pensada por estos en el anochecer?”
La comprensión mística de la naturaleza de Juanele, su puesta en continuidad de dimensiones que nuestra cultura entiende como separadas, contagia a la película. Si hay un pensamiento del árbol, si ir al río es tal vez volverse río, si la conciliación con la naturaleza es algo a lo que el poema puede aspirar, o al menos dar anuncio, entonces tal vez también el cine pueda probar un camino en esa dirección. Para que sea posible, es necesaria una cierta humildad en el vivir. Una casa, un ventilador, una lámpara, un par de dispositivos tecnológicos sometidos a un ritmo que no es el que promueven y un acuerdo por el cual el árbol se hace libro y el libro conduce al árbol, a su gloria olvidada, a su pensamiento, en este caso por medio de una cámara. En esto, Juanele encuentra un aliado cinematográfico en Sokurov, de cuyas elegías El mismo río guarda algunas huellas. Por ejemplo, en la atención por los sonidos austeros y a veces espectrales que produce la presencia humana humilde: el crujir de la madera, el crepitar del fuego, las palabras en volumen bajo. Y también en el privilegio de lo pequeño por sobre lo grande. Un plano muestra un escritorio, unas manos y un libro con esta frase subrayada: “Todo el mundo sabe que el junco, cuanto más se corta, más crece”. Es parte de Sudeste, de Haroldo Conti. Y es el principio poético de El mismo río. Poco, y entonces mucho. Esta convicción es una forma. El río y el bosque son exuberantes pero están filmados siempre desde lo que puede hacer una persona con una cámara y un trípode. Ninguna grúa, ningún drone. Una puesta en escena-junco. Pero claro, esta conciliación, cuyo emblema bien podría ser el plano que muestra unas flores y una lámpara de pie en el parque (esa zona de pasaje entre el bosque y la casa, como los sonajeros entre el viento y Mozart), está doblemente amenazada. De un lado, por la Historia, que no cesa: al comienzo el celular informa sobre la muerte de Fidel y al final el televisor informa sobre el golpe contra Evo. Del otro, por la Naturaleza, tal como señala la cita de “El algarrobo”, de José Watanabe: “El sol ha regresado esta tarde al desierto / como una fiera radiante. Viéndolo así, / tan furioso, se diría que viene de calcinar toda la tierra. // Ha venido a ensañarse / donde todo ya parece agonizar…” De ahí la extrema fragilidad de la película, que debe incorporar aquello que la pone en riesgo, y de ahí también su belleza. Es un cine cotidiano. Como quien dice, ya de noche: corté leña, barrí, cociné, di una vuelta, filmé el río.

7. Hay en Caetano una poética del ralenti. En Bolivia, lo dirige hacia su protagonista mientras atiende la barra en un bar de mala muerte. En NK, a dos hombres que se besan en primer plano y que llevan con orgullo tres estigmas: son pobres, negros y putos. Este orgullo no está declarado: lo instituye el cine por medio de un procedimiento que borronea, sobrecumpliéndolo, el carácter testimonial de la imagen. Así, los hombres que se besan no ejemplifican meramente la aprobación de la ley de matrimonio igualitario, que es la función más obvia que se le puede asignar al plano. Lo llevan más allá. Lo convierten en asunto de la estética. Lo que Wong hace con Tony Leung y Maggie Cheung en In the Mood of Love, Caetano lo hace con aquellos a los que también el glamour les fue expropiado. Vuelve estrellas a los nadies, los esculpe como a modelos, hace del cine una pasarela cabeza. En esto, es uno de los pocos herederos de Favio, nuestro poeta mayor. En su última película, Reloj, soledad, César González también recurre al ralenti, pero para realizar la operación opuesta: en lugar de reconocerles dimensión estética a los villeros, los vuelve amenazantes, que es como suelen ser vistos. Es cierto: la mujer que se cruza con ellos recibe agresiones múltiples del entorno, desde el colectivo en el que un tipo la mira y se cambia de lugar según el asiento que ella elija hasta la fábrica en la que trabaja, pasando por la soledad hiriente en la que vive y a la que ella misma alimenta (el momento en el que le lleva plata a la compañera despedida por su culpa es de una bajeza tal que la mancha para siempre, algo muy parecido a lo que sucede en Planta permanente con las empleadas estatales). Pero también es cierto que ninguna de estas agresiones se presenta como una proyección psicológica, y que el drama socioexistencial de la mujer no accede a una dimensión expresionista, capaz de transmutar el territorio, de manera que el ralenti pertenece enteramente a González, que así elige dar a ver. Lo que decide la diferencia a favor de Caetano es la capacidad que tiene el cine de fundar una mirada nueva, no los clivajes sociológicos a los que nos acostumbraron estos tiempos enamorados de la identidad. Que un personaje gay sea interpretado por un actor gay, que una poeta negra sea traducida por una poeta negra. Esa loca confianza en las grillas de emparejamiento. Esas fiebres de lo mismo… ¿Filma un pobre a los pobres necesariamente mejor que quien no lo es? La respuesta corresponde al cine antes que a la sociología, cuya pertinencia depende no de la palabra pobre sino de la palabra mejor. El fracaso en toda regla de Elefante blanco se debe a que Trapero falla como director, no a que sea un burgués, ya que si ese fuera el motivo principal Buñuel habría fracasado en Las Hurdes y Pasolini en Accatone, cosa que no ocurrió. Por supuesto, hay asuntos que solo sabe quien conoce vivencialmente el territorio, de ahí que una tarea política fundamental consista en crear las condiciones para que accedan a los lugares en los que se toman decisiones quienes son siempre objetos y no sujetos de las mismas. Vale para la elaboración de leyes y para la realización de películas. Pero al mismo tiempo, hay cosas que solo saben los cineastas. Antes que nada: que no se ve con la cámara igual que con el ojo, que ese es el corazón del asunto, y que por lo tanto hay que pasar obligatoriamente por la mediación de la forma. No por una forma presuntamente universal, convencionalmente bella, competente, autorizada, académica: por una forma propia, con la fortaleza suficiente como para justificarse a sí misma. Por eso Caetano, que no es boliviano, ni homosexual, ni pobre, es capaz de ofrecer imágenes legítimas de personajes que sí lo son. González, en cambio, replica el prejuicio que sin dudas pretende combatir o por lo menos no refrendar. No es algo que se deba a su biografía, que como todos sabemos lo autoriza en términos de identidad a tratar estos temas. Es algo que se debe al cine: al ralenti y a la relación que por medio del ralenti la película establece con todo lo que no es ella.

Moraleja. Quien toma una cámara y piensa que lo único que puede hacer con ella es mostrar lo que se parece a sí mismo u ofrecer una confesión de imposibilidades, por aquello de que todo vinculo con lo diferente-sometido es o bien un modo de la agresión o bien una ilusión biempensante, desconfía del cine, se condena a un mundo inevitablemente pobre y, por supuesto, no vio jamás Las Hurdes, ni Yo, un negro, ni El camino hacia la muerte del Viejo Reales. ¿Colonialismo evolucionado? ¿Agarrapueblismo? ¿Exploit orientalista de festival? A veces sí, por supuesto. Incluso más: en general sí. Pero también: no siempre. No necesariamente. Para entenderlo, basta volver al cine, que sabe más que los refritos de dignos pensadores ante los cuales insistimos en obligarlo a comparecer. Rossellini en la India. Rouch en África. Herzog en todos lados. Coutinho en su propio país, bien afuera de su clase. ¿Por qué pudieron filmar como lo hicieron, de manera tan luminosa y despejada? Tal vez porque no habían sido ganados por las vulgatas antropológicas y sociológicas (menos que menos Rouch, que por algo se dedicaba a eso) que desde hace décadas fabrican lugares comunes para enterados, y porque aun siendo conscientes de sus posiciones de privilegio, en tanto europeos o burgueses, creían en cierta comunidad entre los seres, y antes que nada en el cine. Hoy, que el sambenito de la distancia justa significa en realidad: “Tengo tanto respeto por los otros que ni me les acerco”, urge regresar a las fuentes y ver qué se puede hacer con ellas. Por lo pronto, dejarán en claro que la tarea del cineasta no es rendir examen ante discursos ya cristalizados y exteriores (ante el pensamiento vuelto cultura) sino encontrar una forma que funde su autoridad, tanto si quiere filmarse en el espejo del baño como si quiere ir hacia quien no solo no se le parece sino que puede poner en evidencia sus privilegios por el solo hecho de estar ahí, en el plano. Hubo un tiempo en el que no era tan extraño, especialmente para quienes pertenecían a la izquierda y pensaban por lo tanto en la cercanía además de en la distancia. En los apuntes para su Orestíaada, por ejemplo. Pasolini hizo un casting informal y tentativo para un Esquilo africano: filmó primeros planos de la gente de Uganda y Tanzania, filmó planos generales de los ambientes, llenó de adjetivos a obreras y estudiantes (“tradicionales”, “modernas”, “obedientes”), hizo barridos para mantener en cuadro a las mujeres que al salir de la fabrica escapaban por vergüenza de la cámara, y claro: recurrió a un mito griego para interpretar los procesos de descolonización en África. Después discutió estas imágenes y el proyecto de la Orestíada en la universidad de Roma con estudiantes de origen africano que participan de la película como críticos, obviamente sin derecho al corte final. Discutió: es decir, se expuso, peleó, asumió la asimetría. “No hay que tener miedo”, le dice en un momento a un joven que expresa sus dudas por las imágenes, que presentan un África tribal no tan distinta de la que imagina Occidente. Es una objeción legítima. Tan legítima como la respuesta del director, que se sostiene en la única autoridad que importa: sus propias filmaciones, llenas de belleza y afecto. No tan diferentes, hay que decir, de las que resultan sospechosas en Qué será del verano. De ahí la moraleja: es preferible el riesgo del contacto antes que la seguridad de la distancia. O de otro modo: mejor pecar que mantenerse a salvo huyendo de la tentación, porque una virtud sin riesgos no es una virtud sino una astucia burguesa. A propósito de esto, 2021 nos permitió escuchar uno de los grandes diálogos del cine argentino: ese con el que termina Rancho, de Pedro Speroni. “Nos vemos”, dice un hombre lleno de marcadores sociológicos al salir de la cárcel. “Nos vemos”, contesta el director.
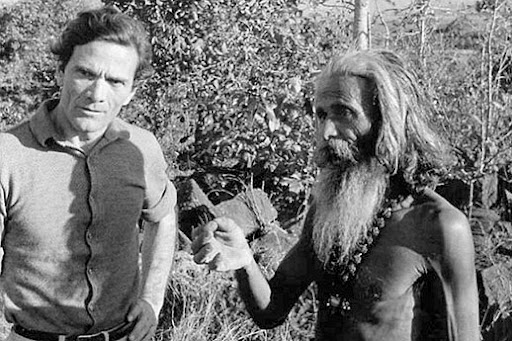
***
Este recorrido por el cine argentino de este año tiene tres notas asociadas: sobre Esquirlas, sobre Mi última aventura, sobre Rancho.

José, un verdadero placer como siempre leer tus críticas. Gracias por lo que le toca a mi trabajo, un lujo. Abrazo
Me gustaMe gusta
Gracias a vos por la película, Alejandro. Abrazo grande.
Me gustaMe gusta
[…] Miccio, en “Cine argentino 2021: siete apuntes y una moraleja”, publicado en Calanda – Crítica de cine, destaca: “Teniendo en cuenta todo esto, que […]
Me gustaMe gusta